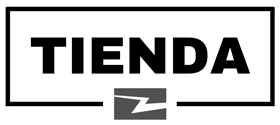“Bolivia es tan colorida como la paleta de un pintor. Aunque a ratos se torna gris por la cantidad de viento y polvo que hay. Harto. Mucho polvo. Tanto como en una cancha barrial. De ahí los ojos rojos. De ahí las manos y los labios secos de la gente. De ahí la palidez de las plantas que se tambalean medio borrachas por los orines de propios y extranjeros”.
“Bolivia es tan colorida como la paleta de un pintor. Aunque a ratos se torna gris por la cantidad de viento y polvo que hay. Harto. Mucho polvo. Tanto como en una cancha barrial. De ahí los ojos rojos. De ahí las manos y los labios secos de la gente. De ahí la palidez de las plantas que se tambalean medio borrachas por los orines de propios y extranjeros”.
Cruzamos la frontera entre Argentina y Bolivia a pie. Cargar la ‘mochila de mochilero’ ya es rutinario; nuestros hombros están acostumbrados al peso de la ropa sucia y los pocos regalos que llevamos a la casa. Desde San Salvador de Jujuy (Argentina) cogimos un bus hasta Villazón (Bolivia). Allí atravesamos el arquetípico puente que por un lado tiene el ‘Hasta pronto, esperamos tenerlo de regreso’, y por otro dice ‘Bienvenido a…’
Bienvenido al control migratorio, en pocas. La sensación es la misma: estamos conscientes de que la foto del pasaporte dista mucho de nuestro aspecto actual, al menos en mi caso (tengo el cabello largo, barba mal podada y un par de lentes sucios con huellas dactilares). Por eso me sudan las manos cuando los gendarmes miran la foto y me miran directamente, miran la foto y me miran directamente, miran la foto y… Es como si jugaran al ‘Encuentre las siete diferencias’.
El aparato nervioso deja de hacer puño cuando el verde uniformado balbucea el esperado ‘Siguiente, por favor’.
Es que a pesar de todo, se nos nota lo turistas. Tenemos un cangurito debajo de la ropa con los documentos importantes. Miramos a todo lado, maravillados, buscando el lugar más exótico para la Facebookiana foto. Pero por eso mismo nos da miedo preguntar cuánto nos cobrara un taxi hasta la estación de tren. Seguro nos cobran como a gringo. Sea como sea, Bolivia está barata: un dólar son siete bolivianos y un paquete de galletas glaseadas cuesta 3 bolivianos y medio. Por ahí ya tenemos una relación de precios.
Lo dicho. Disculpe jefe (como si así se ablandara el conductor y nos bajara el precio) ¿Cuánto nos cobra hasta la Estación de tren? Esssssta lejos amigo. A ver…mmmm… cuatro bolivianos, por lo que llevan maletasss pesssadas. No ha de ser tanto (como si estuviéramos en Quito). Bueno, gracias. Caminos confiados de que a los cuatro pasos nos llamaría de vuelta.
Hay cosas que no cambian en ningún lado.
Ya, dosss y medio bolivianosss.
Ya dijo. Vamos.
Bolivia es tan colorida como la paleta de un pintor. Aunque a ratos se torna gris por la cantidad de viento y polvo que hay. Harto. Mucho polvo. Tanto como en una cancha barrial. De ahí los ojos rojos. De ahí las manos y los labios secos de la gente. De ahí la palidez de las plantas que se tambalean medio borrachas por los orines de propios y extranjeros.
Más verde se encuentra en los uniformes de los militares (parecidísimos al color de la bandera boliviana) y en los dientes de la multitud local. Es que no es un mito eso de que acá se mastica hojas de coca sin miedo. Lo comprobamos en la Estación mientras esperábamos que sea la hora de salida del tren hacia Uyuni. Quisimos comprar una funda, para probarlas en primer lugar, pero también para prevenir que nos coja la Puna. Dicho en castizo: la altura- Uyuni está a 3650 metros de altura sobre el nivel del mar-. Varias personas nos habían advertido que esa era la bienvenida oficial que Bolivia le da a los foráneos: un buen dolor de cabeza y una descomposición estomacal inolvidable.
Como toda mi vida me crié rodeado de carteles odontológicos que decían que ‘más vale prevenir, que lamentar’, salimos de la Estación para comprar una fundita de hojas de coca. Y pagamos la novatada; no había más que una tienda alrededor. Y no las vendía.
Regresamos a la Estación, repitiendo cual mantra que ‘todo está en la mente, que no pasa nada’, que a nosotros, quiteños practicantes, no nos coge ninguna altura, ni que ocho cuartos. Afortunadamente, Doña Miriam, sentada a pocos pasos de nosotros, también esperaba el mismo tren y tenía una funda entera de hojas que sacaba periódicamente.
La táctica planeada fue simple. Tú cuida las cosas que yo voy, le hago le conversa y le pido que ‘regale la Navidad’. Perfecto. Vino el infalible: Disculpe, ¿qué hora es? No ssssé decirle, no cargo reloj. Chuta, bueno, gracias. ¿De dónde esss, amigo? De Ecuador (Oh oh oh oh oh oh oh, oh oh oh, oh). Ayyyy, dicen que es lindo por allá. Sí, es bien bonito. ¿Van para Uyuni, al Salar? Sí, allá mismo vamos. Uuyyyyyy, el Ssssalar es lindo. Me he ido para allá cuatro veces ya. ¿Ah, sí? Sí, confirmó Miriam y sacó la funda de hojas para meterse otro puñado a la boca. Bingo.
Tiene que cuidarse de la altura por acá. ¿Ya compró hojitass de coca? No todavía (respuesta con ojitos lagrimosos y el labio inferior levemente caído). Tenga. Abro la mano y veo como las hojitas caen otoñalmente sobre mi palma resquebrajada. Sssi le duele la barriga tiene que tomar agua de piedra. Tenga. Pone esta piedrita (era como de carbón y muy salada) en agua hervida y sse toma de un sssorbo. Muchas gracias Seño, disculpe cómo se llama. Me llamo Miriam. Gracias Seño Miriam.
Hay cosas que no cambian en ningún lado. Como las maternales señoras que le recuerdan a la abuelita de uno.
Toma, dice que hay masticar y dejarle en el cachete hasta que le salga todo el jugo. Te ha dado un montón. Sí, buena nota la señora. Las hojas saben amargo. Por eso hacemos caras y nos reímos el uno del otro. Eso me recuerda la primera vez que, junto con mi hermano, hicimos la fundamental transición de la pasta dental de chicle a la temible Kolynos de menta. Pusimos casi las mismas caras.
Síntomas de que empiezo a extrañar a los míos. En poco tiempo sale el tren. En ocho horas estaremos en Uyuni.