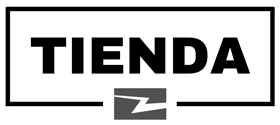Entonces, el zoom de la cámara cobraba sentido y se estiraba hasta pixelar el recuerdo. Ellos y ellas, felices. Al punto de compartir comida, anécdotas, malas palabras y bloqueador. Todo en una sola tarde. Todo de golpe y en un jeep 4×4.
Entonces, el zoom de la cámara cobraba sentido y se estiraba hasta pixelar el recuerdo. Ellos y ellas, felices. Al punto de compartir comida, anécdotas, malas palabras y bloqueador. Todo en una sola tarde. Todo de golpe y en un jeep 4×4.
Se acabó. Hace un mes y medio regresamos a Quito, a nuestras casas, a nuestras camas, a nuestros baños (¡Dios, a nuestros baños!). Por eso, lo siguiente, como cualquier resumen, quedará incompleto.
Esto es lo que me acuerdo.
Uyuni se parece a esta hoja en blanco de Word sobre la que tecleó. El Salar es incalculable. Incapturable, sobre todo. Ninguna Nikkon, ninguna Cannon, ninguna cámara le hará la mejor postal. Es mejor tener esa idea en mente para no estresarse por conseguir la mejor toma. En lugar de eso, es ideal acostarse boca arriba, con las manos entrelazadas soportando la nuca, mientras los ojos se vuelven azules, mientras el cielo es un pensamiento exterior. Limpio. Calmado.
Aquí, a cualquiera se le activa la verborrea (remítase a los párrafos anteriores, por favor). Uno salta. Ríe solo o por el reflejo del otro. Uno escoge piedras del piso para tirarlas lejos y desear lo mismo que desea cuando sopla una vela de cumpleaños. Uno piensa, sin pudor, que si le apagan la luz ahí mismo, está perfecto, gracias Dios.
Es que a alguien hay que agradecer por lo que se ve. A quien sea. Y Dios es una palabra que se ajusta rápido a esa fe repentina.
En Uyuni compartimos con europeos. Con cuatro alemanes, para ser exactos. Ellos y ellas. Con sacos de alpaca con motivos de llamas y montañas. Ellos y ellas con el ‘maraviyoso’ en la boca. Ellos y ellas vueltos locos por las llamas que asomaban de repente en el paisaje. Entonces, el zoom de la cámara cobraba sentido y se estiraba hasta pixelar el recuerdo. Ellos y ellas felices. Al punto de compartir comida, anécdotas, malas palabras y bloqueador. Todo en una sola tarde. Todo de golpe y en un jeep 4×4.
Con ellos nos fuimos a las minas en San Luis de Potosí. Ramona, Amelie, Marckus y Natasaha se metieron con nosotros al interior de una gran montaña. En su compañía vimos a la gente que respiraba con dificultad y trabajaba sin tomarnos en cuenta. Acostumbrados a agachar la cabeza ante el imprudente ‘flash’ del turista impresionado por las duras condiciones de una país de tercer mundo.
Salimos de ahí con la nariz empolvada, los ojos rojos y una culpa que nos duró hasta llegar al hotel para ducharnos en agua caliente. Hasta ahí Bolivia. Hasta ahí un país que merece los adjetivos más cursis, exagerados y empalagosos.
En Perú, en cambio, directo a Machu Picchu. Nada nuevo qué decir. Nada que no pueda caer mal y resbalar por el lugar común del halago fácil y repetitivo. Basta con decir que es más que bien entregada esa mención de uno de los lugares a los que hay que llegar antes de morir. Unos lloran, dicen. Otros se vuelven más indigenistas. A otras les da ganas de empuñar la espada de Simón Bolívar para unir Latinoamérica. Pero a todos les da algo. Aunque sea dolor de cabeza por la altura.
A mí, contando esto, me dan ganas de volver. De haber llevado una mejor cámara. Me apetece comprar ese llavero que dejé porque se me hizo caro. Me da nostalgia. Y así es siempre. Y así sucede cuando, haciendo lo que sea, me acuerdo de todo porque escucho las mismas canciones con las que me quedaba dormido en los sillones reclinables de los buses.