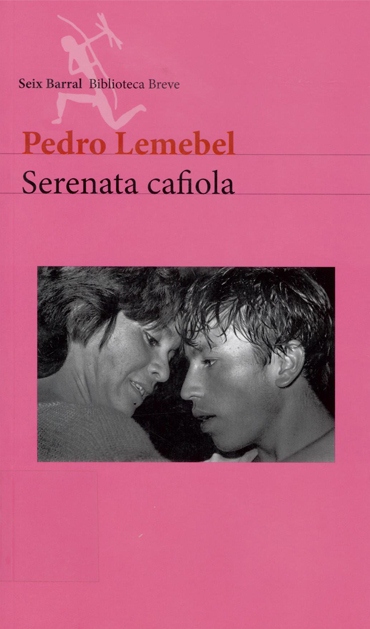Yo me acuerdo. Estar sucio y desaliñado era lo más bonito que te podía pasar. Casi no se lograba distinguir quién era hombre o quién era mujer, porque todos nos vestíamos y peinábamos igual. Era una androginia involuntaria que rozaba la asexualidad. Hijos de los hippies de los setenta por un lado, hijos de los revolucionarios de izquierda, por otro. Nadie creía ya en nada de eso. Era una especie de parricidio quemimportista. Ni siquiera nos interesaba intentar bailar sobre la sangre de nuestros padres. Como decía Layne Staley de Alice in Chains: Deny your maker. Era eso. Éramos huérfanos, nadie hablaba de su familia, era como si no existieran. Una parva de adolescentes que habían nacido por generación espontánea, como las muñecas Cabage, eso éramos. Nacidos de un repollo. De ahí se explica el desorden, las ropas harapientas y la ausencia de adultos como en un capítulo de Charlie Brown. O si somos más truculentos, como en el filme Los Chicos del Maíz. Lo cierto es que cuando visitaba las casas de mis amigos, esos, los más lejanos y desgarbados, ni por asomo jamás mostraba las narices adulto alguno. No existían. Punto.
Yo me acuerdo. Estar sucio y desaliñado era lo más bonito que te podía pasar. Casi no se lograba distinguir quién era hombre o quién era mujer, porque todos nos vestíamos y peinábamos igual. Era una androginia involuntaria que rozaba la asexualidad. Hijos de los hippies de los setenta por un lado, hijos de los revolucionarios de izquierda, por otro. Nadie creía ya en nada de eso. Era una especie de parricidio quemimportista. Ni siquiera nos interesaba intentar bailar sobre la sangre de nuestros padres. Como decía Layne Staley de Alice in Chains: Deny your maker. Era eso. Éramos huérfanos, nadie hablaba de su familia, era como si no existieran. Una parva de adolescentes que habían nacido por generación espontánea, como las muñecas Cabage, eso éramos. Nacidos de un repollo. De ahí se explica el desorden, las ropas harapientas y la ausencia de adultos como en un capítulo de Charlie Brown. O si somos más truculentos, como en el filme Los Chicos del Maíz. Lo cierto es que cuando visitaba las casas de mis amigos, esos, los más lejanos y desgarbados, ni por asomo jamás mostraba las narices adulto alguno. No existían. Punto.
Todos parecían estar al borde de la pobreza, como viviendo en las calles, en una protesta minúscula y silenciosa en contra del sistema. Propuesta que nadie advertía ni daba por sentado, pues nunca se hablaba de eso. Es más, nunca se hablaba de nada, a lo sumo de música, a lo mucho de penas y pesares mundanos, y de lo terribles que eran los otros. Lo único que importaba era no reírse sino con los panas, mirar mal a quienes anduvieran bien vestidos por las calles y ser otro. Ser el otro. Esa era la consigna. Había una voluntad de ser marginal, de andar por los escondrijos de las calles, fumando marihuana, seduciendo al bajo mundo pero con cierta lejanía protectora: había que mantener una cierta compostura finalmente. Había algo de elegante, no en cómo nos veíamos, sino en cómo veíamos al otro. Con una seriedad apabullante, cero cursilerías. Pero en el mundo, casi todo era cursi y de mal gusto. Ser cursi y de mal gusto estaba prohibido. Estaba prohibido tener mal gusto en casi todo: música, arte, cine. Por eso, el grunge era un oxímoron: elegantemente desgastados. Finamente decadentes. Sin caer en el sucio hipismo. Sin promover la hermandad ni nada que se le pereciera. La idea precisamente era no promover nada. Jamás ser abierto, jamás dejar entrar a cualquiera. Era un club exclusivo, como no.
La consigna del rock perdía fuerza en el terreno del hedonismo que pregonaba. El rock and roll ya no era roll. No era más la música feliz o medianamente feliz que ponía a bailar y a brincar a la gente. No. Este rock era meditabundo y lánguido. Música para sumirse en un profundo y desmayado lamento existencial. Pero con la fuerza del grito desgarrado. Con la potencia de la última calada de alguna droga fumable. Con las ansias del condenado que pide piedad. Siempre con una felicidad agria o con una tristeza encumbrada. Perdiendo la memoria cada cinco minutos, por voluntad. Porque en un mundo así, no había nada que recordar. Memory, set me free.
“This next song is about pain. Is called Love Hate Love”, decía Layne Staley en un concierto en Seattle, 1991. Seattle era la meca. Todos soñábamos en perdernos en sus calles decadentes (cosa más falsa), encontrarnos con nuestros hermanos de camisas de franela sufriendo en las esquinas con la belleza terminal de Kurt. Así, una vez llegó al barrio el chico de Seattle, quien vestía camisas de franela a cuadritos pero era demasiado feliz para ser verdadero. No sirvió. No me paró bola tampoco. Un día creí ver a un Kurt Cobain en la Iglesia. Yo tenía 13 o 14 y juré que era él. Cabello rubio hasta el hombro, despeinado, hermoso, ropas desaliñadas, gringo. Con la sensualidad rota del drogadicto. Ese era el paradigma masculino. Hombres bellos, profundos y oscuros, con ese sufrimiento a cuestas que los hacía tiernos y vulnerables, pero con cierta enajenación abriéndose trecho por su piel. Cortándose los brazos, manchando las paredes con sangre, rompiendo puertas, ventanas, botellas. Lo que fuere. Ahora escucho Love Hate Love -de lamentos perfectos- Un límpido performance para un heroinómano sin compostura, sin arreglo. Hallado muerto cuando el grunge murió. Ahogado en su propio vómito. Murió en su ley. Era eso o diluirse en la superficialidad del nuevo milenio. Un tiempo en el que ya no hay espacio para sufrir por quien uno es. Layne se quedó Down in a hole perpetuamente. Mientras, nosotros salimos del hueco rompiéndonos las uñas a buscar en qué más convertirnos, porque la adolescencia se acabó y con ello vinieron cosas desconocidas y pospuestas. Cosas como el sexo. Porque vayan a saberlo. En el grunge el sexo era -por supuesto- evadido, eludido, traspuesto, traspapelado. Podía ser tan desgarrador que era mejor no encontrarse con él. Se perdía entonces la primera consigna del rock: sexo, droga y rock and roll. Lo único que conservaba verdaderamente el Grunge y esos noventas era la droga. Esos seres que habían escupido a la pose hipersexualizada del glam rock, eran blindados, casi célibes por convicción. Erotismo velado. Nadie se jactaba de tener treinta chicas, de tirar como loco, de agarrar por aquí y por allá. En los chicos oscuros y maltrechos que conocía en las noches de fiestas y bares de mala muerte, había una timidez que impedía mayor acercamiento. De parte y parte. Pero iba más allá de una simple timidez de adolescencia. Se trataba de una atmósfera asexualizada que nos rodeaba. Empezando por todos ellos, los Kurts, los Eddies, los Laynes, los Michaeles, los Billies, los Scotts, los Chrises. Ninguno quería ser súper macho, super rock star, super falo. Esa era la discordia entre la inquietante sensualidad de la mayoría y su porfiada decisión de seguir siendo ángeles del desencanto.
¿Para ser respetado había que sufrir? Ahora que lo pienso, con años de lejanía, me pregunto: ¿A quién se le habrá ocurrido semejante pelotudez? Pues la respuesta es: a todos, a ninguno. Nadie se puso de acuerdo, simplemente pasó. Algo así como una herencia macabra, unos genes malheridos que decidieron que ya era tiempo de parir una generación sombría que terminase con todas las ínfulas de revolución y de alegre contracultura. Fue la década de la inacción, de las acciones sin concretarse, pero profundamente lírica y melódica, eso sí. Si algo pasó en los noventas fue la música: esas maravillosas odas a lo terrible de ser… Pero finalmente, no ha sido tan terrible “ser”¿no? Aunque por otro lado, pienso, fue la última época con alma… de la música. con alma. Ojalá me equivoque.
Habrá que hacer un brindis, cómo no…
¡Salud por los noventas y el grunge y la languidez y el blindaje sexual!
Por: Rocío Carpio
elantemano.blogspot.com